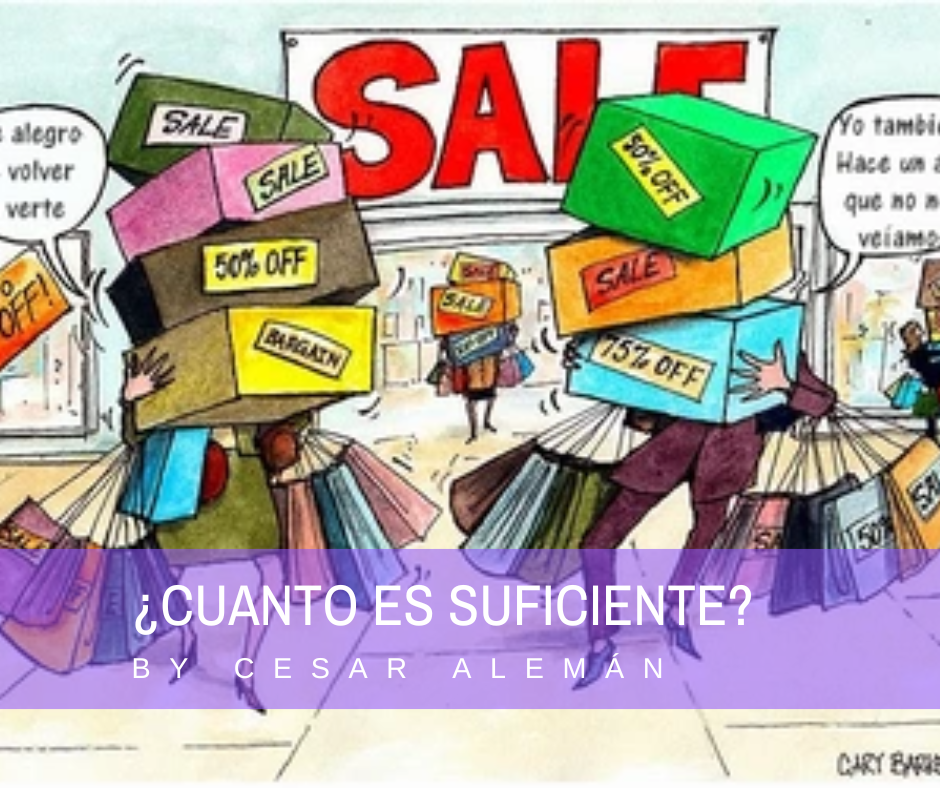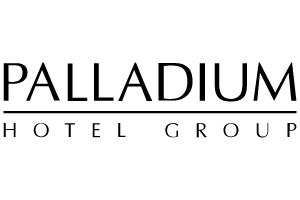La moderación parece ser algo que aprendemos muy lento o muy mal. La idea de que más es mejor —más dinero, más tiempo, más descanso, más trabajo, más amigos, más aventuras, más amores, etc.— se ha metido en nuestra visión del mundo y la hemos normalizado (como tantas otras cosas), al punto de que, si no pensamos de esta manera, sentimos que algo está mal en nosotros. ¿Quién no querría más? Solo un loco, dirán algunos. Pero, veamos un poco más a fondo.
Se le atribuye a Epicuro la frase: “Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco”. Esto nos dice que la medida de suficiencia está en la subjetividad y en los deseos de las personas, no es una medida estándar ni única. Entonces, ¿cómo podemos responder a la pregunta: “¿Cuánto es suficiente?” ¿Cómo llegamos a esa valoración?
A lo largo de la historia, el poder, el dinero y —en los últimos dos siglos— la fama se han posicionado como valores preciados y deseados. Así nace, según Bauman, el “homo consumens”, condenado a la ley despiadada del consumo, en la que no parece haber tope ni límite; hay que ir a por MÁS. Lo curioso es que las historias se repiten y, a pesar de tener más, a veces demasiado, no se experimenta saciedad. Más bien, se desarrolla una especie de avaricia crónica hasta que se vuelve en contra y se convierte en una maldición.
La historia del rey Midas ejemplifica esto. Tocar todo y convertirlo en oro debería ser el sueño de la mayoría, sin embargo, el precio suele ser muy alto. En el caso del rey Midas, ya no podía abrazar a sus seres queridos, ni comer ni beber, condiciones básicas para vivir. Está claro que la leyenda es solo eso, una parábola mitológica donde se exacerban los hechos mágicos, pero el resultado es el mismo: la necesidad de abundancia crónica se vuelve contra el rey y lo lleva a la desdicha.
Por otro lado, la mentalidad de escasez es duramente criticada en nuestros días. Algo que en los años 30 era perfectamente compatible con los tiempos, hoy en día es tema de juicio y considerado mediocridad mental. La mentalidad de escasez parte del punto de pensar que no se tiene lo suficiente o que mañana no se tendrá, por lo que hay que ahorrar lo más posible, no hay que despilfarrar el dinero ni los recursos, y no hay que arriesgar en inversiones que no dan altas probabilidades de éxito. En los años 30 se vivía una real escasez económica, se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión en Estados Unidos llegó a toda Latinoamérica, que dicho sea de paso, estaba viviendo su propia transformación política.
Esta mentalidad precautoria y de miedo en referencia a la seguridad, se fue perpetuando en las clases bajas que con los años se convertirían en clase media, dado el crecimiento económico mundial de la época. Parecía que el futuro era sinónimo de “mejor y mejor”, y se reflexionó poco (hablo de las grandes masas) sobre las condiciones materiales que dieron paso a ese crecimiento. Mucho menos se calcularon los grandes costos sociales y emocionales que esto acarrearía, pues con el paso de los años, el enfoque estaba en la productividad: generar más con menos. Las jornadas laborales se fueron extendiendo en nombre del crecimiento y a costa de familias que cada vez compartían menos. Los fines de semana, que eran días de descanso y familiares, se modificaron para dar mejor servicio a los clientes y generar más ingresos. Esto vino a desmoronar la poca convivencia que aún había en las familias y las parejas. Así comienzan los años donde “todo era posible” si lo deseas y le hablas al universo para que se manifieste en tu vida. Ideas como estas se volvieron parte de la retórica, junto con la domesticación y manipulación del poder: “Yo soy el arquitecto de mi destino”. Ergo, si no puedo lograrlo es que no me estoy enfocando realmente, es porque no me levanto a las 5:00 a. m., o bien, porque no soy lo suficientemente bueno.
Observemos algo: el centro es la responsabilidad y el poder del individuo, más allá de las estructuras macroeconómicas y sistémicas en las que el individuo se encuentra inmerso y en las que poco puede hacer para cambiar el juego. Todo lo anterior nos deja ante un panorama de “posibilidades individuales” con las cuales aprovechamos lo más posible y, por ende, queremos (necesitamos) más, siempre más. En este sentido, el valor del individuo se determina entre cuánto produce y cuánto consume; a esto se reduce la identidad y la conciencia del homo consumens.
En esta parte del artículo, y para ir cerrando, quiero hacer un par de reflexiones al respecto:
“No eres rico si tu paz depende de tu estado de cuenta”. Leí esta mañana un post en las redes sociales que si bien intenta que veamos la otra cara de la vida —la que dice que el dinero es un medio y no un fin en sí mismo—, no alcanza para mucho, pues sus piernas son cortas en comparación con la larga lista de invitaciones publicitarias y sociales sobre tener más. Y que hemos venido internalizando poco a poco, pero constantemente, hasta llegar a creer que esa mentira (acumulación, dinero, poder, fama, etc.), por ser repetida muchas veces, se convierte en verdad.
En México, hubo en los años 90 y 2000, una campaña de “salud” donde se les exigía a las marcas de alcohol y vinos poner una leyenda en el spot de radio o televisión: “Nada con exceso, todo con medida”. Una frase corta, pero contundente, no solo para el tema del consumo de alcohol, sino para nuestra vida como tal. Una receta sabia, simple hasta cierto punto, pero difícil de aplicar para el ser humano. No porque no se entienda el propósito, sino porque va en contra de ser exitoso en los términos contemporáneos.
Parte de ir avanzando en la claridad mental es cuestionar nuestras creencias: de dónde vienen. Autoobservarnos, no con el fin de criticarnos o castigarnos por aquello que bajo la lupa se ve mal, sino más bien para conocernos e ir profundizando en quiénes somos, por qué pensamos lo que pensamos e, igual de importante, por qué sentimos lo que sentimos, de dónde viene el dolor o la frustración. Así podremos reconocer nuestras fuentes de felicidad y armonía que, al final del camino, solo nos queda lo que somos capaces de reconocer en nosotros mismos.
Cèsar Alemán
18 | Agosto | 2025