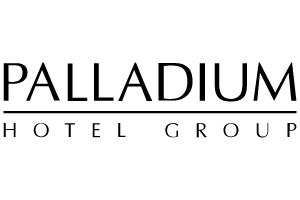Tal vez te resuene el aceptar la autoconsideración de ser una persona “perfeccionista” con cierto orgullo y dolor a la vez, sin saber bien a bien por qué se presenta esta sensación dual, si se supone que hacer las cosas “perfectas” nos hace personas de excelencia. ¿Por qué causa dolor o sentimiento de incompletud?
Este camino es muy resbaladizo, puesto que atenta contra nuestra humanidad. Si lo piensas bien, ¿de dónde nos vino esa ilusoria idea de ser perfectos? Y digo ilusoria porque nos es accesible desde que somos muy pequeños, que la perfección es un punto de referencia, no una posibilidad real. La discusión de lo que es la perfección lleva sucediendo ya varios miles de años, y las mentes más brillantes no han podido consensuar qué es la perfección bien a bien.
Según Platón, la perfección es un ideal abstracto, perfecto en el mundo de las ideas; empero, en lo que toca a las cuestiones materiales, son solo copias imperfectas. Lo que nos dice es que es una mera idea, no una realidad materializable.
Por otro lado, Descartes, en su teoría de la metafísica, pone de manifiesto que la perfección es una cualidad inherente a Dios, y es un atributo que puede aplicar a las ideas y a la realidad, por ser hijos de Dios, creados a imagen y semejanza.
Traigo estos dos puntos de vista contrapuestos para que podamos hacernos preguntas y llegar a nuestras propias conclusiones en este sentido.
Por el lado psicológico, revisemos un poco al detalle. En el libro El oficio de ser falibles del Dr. Ricardo Peter, abre su presentación diciendo:
“Nos debemos el derecho de ser imperfectos.
Si no asumimos este derecho,
No nos damos cuenta
De lo que es realmente la vida.”
En ese mismo libro, la Dra. María Lourdes Zambrano, Lic. en Psicología con especialidad en Psicoterapia del Perfeccionismo, nos comparte:
“Un mundo defectuoso
Es un mundo lleno de posibilidades.”
Acordemos que, visto desde la humanidad de los hombres, no somos una especie perfecta, pero sí perfectible. Esta idea nos marca la pauta para el empuje necesario para buscar la excelencia, la mejora constante y avances en todo sentido. Sin embargo, inicia con el postulado de aceptar que NO somos perfectos. Esto debería ser suficiente para liberarnos de esa pesada carga de no cometer errores.
Esta ideología se convierte en patología (perfeccionismo) por muchas causas, en su mayoría psicosociales. La familia es el principal gestor y creador de esta: padres que buscan en sus hijos alcanzar la perfección que ellos mismos han buscado y no han alcanzado, y quieren cederles la estafeta a sus hijos, condenándolos (sin saberlo) a una vida llena de insatisfacciones y negación de sí mismos.
La patología se extiende cual hiedra venenosa en campo fértil: llega a las escuelas, centros de trabajo y vida social, se acomoda, y en su resiliencia toma forma de atributo deseable, puesto que, bajo el paraguas de “la perfección es deseable, dado que supera la competencia y asegura satisfacción del mercado, la pareja, los jefes, LOS PADRES”, surge la premisa: buscar la perfección es positivo. Es ahí donde una gran mayoría muerde el anzuelo, sin darse cuenta de que se están metiendo a un laberinto complejo y sin salida… o al menos, no una salida simple e indolora, sino todo lo contrario.
En consulta, una de las más recurrentes palabras cuando se trata ansiedad o depresión, surge casi obligada: “Soy muy perfeccionista”, lo que devela de una vez y sin pausas: “No me acepto” o, dicho de otra manera, “No acepto mi humanidad”.
Según Aristóteles, tanto las plantas, los animales como los hombres teníamos un alma, y cada una de ellas, para cumplir con su función última, debía dejarse manifestar:
- Para las plantas, su alma era vegetativa; su fin último, florecer.
- Para los animales, tenían un alma sensitiva; dejarlos ser en su entorno y capacidad de movimiento.
- Para los hombres, el alma era racional, por lo que alcanzar su fin era desarrollar sus más amplias capacidades.
Esto es: para estar en paz y obtener la eudaimonía (una buena vida, según Sócrates), el hombre debe buscar desarrollar y alcanzar sus más amplias capacidades, cualesquiera que este hombre o mujer decidan. Lo cual, a simple vista y sin ser cuidadoso, podría parecer que el mismo Sócrates apuntalaba el perfeccionismo como una virtud vital. Sin embargo, debemos poner el ojo en para qué el hombre debía buscar dicho desarrollo de capacidades: era para obtener la eudaimonía, es decir, para tener una buena vida. Por lo tanto, NO puede haber una vida buena que traiga consigo el autorrechazo y el miedo a fallar.
Para cerrar este artículo, te dejo un aforismo del libro de Peter:
Volverse persona no es un proceso jurídico, como volverse humano no es un proceso biológico. Volverse persona es un proceso que no culmina automáticamente, como, a su vez, ser persona no significa ser humano por derecho. El hombre se va construyendo como persona, y la persona se va construyendo humana a medida que se acepta.
Cèsar Alemán
30 | Junio | 2025